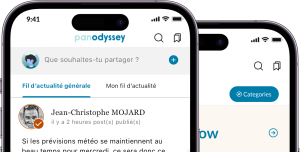Clases de luz
 14 min
14 min
Clases de luz
Una tormenta de marzo tuvo algo que ver con el inicio de mi relación con Laura. Salíamos de una cena del grupo de conversación de inglés, en el que Laura y yo participábamos, guarecidos bajo mi paraguas plegable, cuando me cogió del brazo y pude sentir el roce ocasional de su pecho.
Puede que, desinhibido por el ambiente, animado por sus miradas o sencillamente porque los vasos según se llenan tienden a rebosar, superé mi natural timidez y solté:
— ¿Te he dicho alguna vez que eres una mujer muy atractiva?
— No —contestó riendo mientras nos mirábamos, me dio la impresión de que entre sorprendida y halagada.
— Pues te lo digo ahora, Laura. Eres una mujer muy muy atractiva.
— Gracias, Juan. Tú también me pareces un hombre atractivo.
A primeros de octubre del año anterior, una academia de idiomas del centro de la ciudad había formado un grupo de conversación en inglés para personas que, con un cierto nivel del idioma, necesitábamos practicarlo. Me fijé en Laura desde el primer momento. Tenía una voz cantarina, de locutora de radio y una sonrisa que le llenaba la cara de luz, que solía acompañar de un sonido a modo de gorjeo.
Se presentó diciendo que era economista, divorciada y que vivía con dos gatos. Me sonrió cuando anuncié que era informático, recién separado y que venía al grupo a hacer amistades. Eran clases poco formales; el profesor, un tipo parecido a Michael Caine, solo nos corregía cuando machacábamos el lenguaje. Laura solía hacer intervenciones atinadas y pronto me di cuenta de que alguna de las mías buscaba impresionarla.
Descubrí que vivía cerca de la boca de metro que tomaba para ir a mi casa, de modo que empecé a acompañarla al salir de la academia. Esos cinco minutos de paseo, hablando en castellano, que a veces se prolongaban, se convirtieron en el aliciente para no que no faltara nunca a clase. Un día, en el portal de la academia le esperaba un hombre; se abrazaron cariñosamente y me despidió agitando la mano. Me sentí aliviado cuando, al día siguiente, me contó que era su hermano.
A partir de entonces, en los paseos comenzamos a hablar de nuestras vidas. A retazos. Cada vez un poco más de información sobre nuestros gustos, aficiones y relaciones. Le conté lo traumático de mi separación, cómo me sentía devaluado como hombre. Me preguntó si seguía enamorado de mi ex y le respondí que no, pero hubiera resultado más sincero contestar que no estaba tan seguro. En nuestro siguiente encuentro le aclaré que lo último que deseaba era producir compasión y Laura me confesó que también pasaba una mala temporada, pero que creía que lo superaríamos.
En la primera cena de grupo nos reímos mucho. A nuestro profesor le humanizó, además de divertirnos, su mal castellano; terminamos Laura, él y yo tomando una copa y, aunque no iba en mi dirección, la acompañé a su portal. Nos despedimos con un abrazo, riendo. Un día me propuso ir al cine a ver una película en versión original y luego nos tomamos unos pinchos. Repetimos un par de veces más; me gustaba cada vez más, pero no me atrevía a decírselo.
Me acababa de decir que le parecía atractivo y sentía su brazo apretando el mío bajo el paraguas. Le dije que me encantaba su forma de ser y me respondió que todavía no nos conocíamos demasiado. Aventuré un esbozo de su carácter: eres vital, alegre, inteligente y responsable. Me respondió alabando mi sentido del humor y mi tolerancia; creo que eres un hombre en el que se puede confiar, Juan. Lo que se descubre en estas clases, contesté con ironía. Me miró con sorna antes de soltar: ¿Qué crees, que no me fijo en las personas que me gustan? Entonces di un paso más:
— ¿Te espera alguien en casa?
— ¡Claro! —dijo riendo abiertamente—. Dos hombres.
— ¿Dos? —me dejó helado.
— Laurel y Hardy —me di cuenta de que le divertía haberme dejado totalmente descolocado, porque terminó pícara—: mis gatos.
Me recuperé deprisa; Laura coqueteaba con el seductor más torpe del mundo; desde mi separación, hacía un año, llevaba una temporada de sequía y antes tampoco es que fuera un conquistador. Y es que me cuesta mucho expresar mis sentimientos; Laura lo comentó en uno de nuestros paseos.
Me invitó a subir a su casa y la mañana siguiente a desayunar en su cocina. Fue una noche pasional, divertida y agotadora. Si no lo estaba ya, ese día me enamoré de Laura. Se lo confesé; ella me contestó que no confundiera amor con pasión. De primeras me pareció una respuesta fría, pero luego lo entendí: después de su divorcio, Laura mantuvo una intensa relación con un compañero de trabajo. Ella, que ya cargaba con un cierto complejo de culpa, creyó que había encontrado por fin al hombre de su vida y se encontró con una espléndida sesión de fuegos artificiales, cuya traca final consistió en un viaje a Londres, que demostró que se puede congeniar en la cama y no entenderse fuera de ella.
— ¿Qué es para ti el amor, Juan? —mientras me miraba fijamente, esparcía un poco de mermelada sobre la tostada. Llevaba puesta una camiseta amplia, que al caer de un lado dejaba un hombro al descubierto.
— Un sentimiento difícil de explicar, Laura. En mi caso una especie de inquietud que sólo desaparece cuando estás con la persona amada.
— ¿Inquietud? —se tapó el hombro. Entendí que pretendía no distraer mi atención.
— Bueno, llámale como quieras, Laura. Pasa cuando hagas lo que hagas no puedes dejar de pensar en ella.
— A lo mejor eso es necesidad…
— ¿Entonces para ti, Laura, que es el amor?
— El amor —suspiró—, creo que consiste en poder darte sin reservas a otra persona y sentirte plenamente querida por ella.
— Eso no es fácil de conseguir —intentaba disimular mi decepción ante su respuesta; mientras yo describía un paisaje, Laura me hablaba de escalar el Aconcagua.
— No te preocupes, Juan, disfrutemos del momento —se levantó y me besó cerrando los ojos.
Cuando nos despedimos, mientras caminaba mecánicamente hacia la boca del metro, montaba en el tren y descendía en mi parada, al hilo de las palabras de Laura reflexioné sobre el amor. Me di cuenta de que en mi vida había confundido el amor con otros sentimientos: amistad, atracción o deseo. Así se desarrolló mi relación con Elena, cinco años de novios y veinte de casados, sin que propiamente pueda considerarse amor, si me atengo a la definición de Laura.
Elena y yo éramos compañeros de Facultad. Me atrajo desde el primer día, nos pusimos juntos en el aula y a compartir las primeras piras con el grupito que enseguida se formó. Hablamos de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos; intercambiamos confidencias, nos besamos, nos tocamos y empezamos a salir. Nuestros gustos eran parecidos y cuando no lo eran buscábamos la forma de adaptarnos; nos aficionamos a las aficiones del otro. Hacíamos el amor a cada oportunidad: en nuestras casas de familia aprovechando ausencias, en pisos de estudiantes, incluso al aire libre si había suficiente intimidad.
Pero ahora, visto en retrospectiva, tengo la impresión de haberme dejado querer más que de haber querido. Elena era una mujer pesimista, que tendía a ver el futuro cargado de peligros potenciales y el presente con más nubes que claros. Yo, que he sido más providencialista, le hacía ver las oportunidades que se nos presentaban y ella se olvidaba momentáneamente de sus cuitas y, una vez segura, disfrutaba de ratos de felicidad. Decía que me lo debía y, egoístamente, me puse en la posición de acreedor.
Encontramos trabajo casi a la vez y decidimos casarnos. Hablamos de tener un hijo, pero nunca encontramos el momento propicio; las crisis económicas, los cambios de trabajo, la temporalidad de los contratos; siempre se presentaba un factor externo que lo hacía inconveniente. A cambio, en vacaciones, viajábamos a países exóticos y lo pasábamos muy bien.
De la mayoría de nuestros planes, solía ser yo el instigador. Elena tendía a encontrar pegas; cogeremos la malaria, nos comerán los cocodrilos, aducía para frenar mis iniciativas, pero luego cedía, eso sí, llenando su maleta de remedios para prevenir sus males imaginados. Hasta que un día, estando en una playa de Cuba, le vino una diarrea aguda; pasamos una semana casi sin salir de la habitación del hotel. Se le curó en cuanto llegó a casa.
A partir de entonces se negó en redondo a viajar y desde entonces pasamos las vacaciones en la casa de verano de su familia. Los dos primeros años, mis suegros se esforzaron en entretenerme con excursiones por los alrededores, pero lo que les gustaba de verdad era charlar en la playa debajo de una sombrilla. Me hicieron aprender las reglas del tute y del mus; como jugaba mal, nadie quería ser mi compañero y pasé de jugador a mirón. El tercer año, aduje una urgencia y regresé a la ciudad y así, en adelante, la llevaba, pasaba una semana con ellos y luego regresaba a buscarla a finales de agosto. Elena me llamaba todos los días; mi principal distracción consistía en escuchar música en casa, leer novelas de intriga en el parque y dormir a pierna suelta. Ella reprochaba mi actitud; eres un egoísta me decía, pero a mí me daba igual.
A veces me juntaba con un par de amigos en situación parecida; íbamos a piscinas, al cine, comíamos y bebíamos, a veces en puticlubs. Cuando me preguntaban contestaba que formaba con Elena una pareja feliz, pero que no soportaba a su familia; mentía porque me negaba a aceptar el paulatino deterioro de nuestra relación y mi responsabilidad en el fracaso. Habíamos dejado de interesarnos, ya no intercambiábamos confidencias y dejamos de hacer el amor.
Se hicieron frecuentes las discusiones. Por cualquier cosa y lo malo no eran las discusiones sino cómo terminaban; con descalificaciones mutuas, lágrimas y una amarga sensación de impotencia. Cuando me dejó me sentí liberado; más vale un final de horror que un horror sin final. Arreglamos los asuntos económicos y aquí paz y allá gloria.
Nunca me di sin reservas, como dice Laura que hay que amar y ahora recuerdo cuando Elena me lo reprochaba: estoy harta de ceder, para luego no sentirme querida. Entonces no lo entendí más que como ataque en una disputa; ahora, ya demasiado tarde, comprendo su significado.
No fui consciente de haberla llamado hasta que Laura contestó al teléfono.
— Gracias, —le dije de sopetón—: por la luz.









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer








 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur